Por
deferencia del autor,
ofrecemos
a los lectores
esta
muestra gratuita,
en la que
se recogen 4 relatos
de los 36
que conforman el libro.
Juan
Calderón Matador
CUANDO
DUERME GUARDAMAR
Cuando duerme Guardamar
y el insomnio me clava sus cuchillos,
me pierdo por las calles
con un nuevo argumento naciéndome en las
manos,
y al derramarse el alba entre los pinos,
los personajes huyen del cuaderno
para contar su historia a los bañistas
con la complicidad del sol y el agua.
LA PINTADA
La pareja francesa llevaba el miedo cosido en su ADN; les circulaba
cuerpo arriba y abajo por los mismos cauces que la sangre, pero yo no lo supe
hasta unos años después.
Parece que fue ayer cuando llegaron al chalet pintado de color salmón,
justo al lado del mío, con la arena de la playa lamiendo el verde seto del
jardín. Desde el mismo momento en que les ví supe que seríamos amigos. Quise
que conociesen desde el principio la amabilidad de los guardamarencos, y no
dude en llamar a su puerta, con un canasto repleto de las primeras naranjas de
la temporada como obsequio de bienvenida. Catherine y Pierre me hicieron pasar,
deshechos en disculpas por el desorden que reinaba en la casa, con cajas sin
abrir por doquier, pero en pocos minutos ya se habían recuperado de la sorpresa
de mi llegada y me invitaron a un aromático café
au laít, como ellos dijeron, acompañado de exquisito brioche. En sus ojos podía leerse la palabra agradecimiento por mi
acogida. Fue importante para ellos saber que no estaban totalmente solos en el
lugar que habían elegido para vivir tras la jubilación.
Pierre es un enamorado de España desde su juventud, cuando fue a Madrid
a estudiar filología hispánica. Por entonces apenas conocía unas pocas palabras
de nuestro idioma pero no tardó en dominarlo como el suyo propio. Tras
finalizar la carrera regresó a Paris, donde ejerció como profesor de español.
Hablar con él era como hacerlo con un paisano cualquiera, tan solo un, casi
imperceptible, arrastre gutural al pronunciar las erres descubría su
nacionalidad francesa. Catherine tenía un acento mucho más marcado, que la
convertía en una deliciosa parisina llena de charme, con la que siempre era un placer dialogar. Su elegancia
innata, sus refinados modales, seguían intactos, sin que el paso de los años le
hubiese restado un ápice.
Nadie como ellos supo sacarle tanto partido a Guardamar y era habitual
encontrarlos participando en las actividades culturales del pueblo, gozando de
sus impresionantes playas, que recorrían a diario desde más allá de las casitas
de Babilonia hasta rebasar los límites de La Mata, o perderse en La Pinada,
camino del Puerto Deportivo y el faro.
Después de ver por primera vez las fiestas de Moros y Cristianos,
quedaron tan impresionados por la solemnidad,
el vestuario y la música, que no dudaron en formar parte de los festejos
a partir de entonces, desfilando en el bando moro, porque ellos siempre estaban
a favor de los perdedores, pero eso yo aún no lo sabía tampoco.
Sin duda alguna, aquí habían encontrado su Paraíso particular y eran
inmensamente felices. Sus amigos en el pueblo se fueron multiplicando a lo
largo de los años, pero eso jamás hizo que a mí me dejasen de lado, todo lo
contrario. Nuestra amistad se había hecho tan estrecha que casi pasamos a
considerarnos parte de la familia. ¿Cómo podía imaginar yo entonces que sus
vidas escondían algo tan atroz? Jamás hablaron de ello, ni hubo ningún
comportamiento que me hiciera sospechar algo así, hasta aquel aciago día.
Fue el verano de 2012 el que les reabrió la herida, tan profunda y
añosa, que nunca había llegado a cicatrizar totalmente. Aquella tarde había
salido a pasear con ellos por la playa. Íbamos en dirección al faro y al llegar
donde finaliza el Paseo Marítimo, Pierre se paró en seco, con la vista clavada
en la pintada que aparecía en el muro, junto a la escalera de acceso a la
arena. El horror fue una careta que se apropió del territorio de sus rostros,
sin que yo pudiese entender qué sucedía.
—Vaya, incluso aquí han pintado esvásticas. En los alrededores del
Parque Reina Sofía también las vi anoche, cuando estuve cenando en El Papas
—les dije, sin pensar que aquella cruz les hubiese convulsionado de tal forma.
Mis palabras parecieron sacarles de una ensoñación y devolverles a la realidad.
—Perdónanos, tenemos que marcharnos —afirmaron; y apretaron tanto el
paso que apenas podía seguirlos.
Aquella misma noche me hicieron partícipe de su historia, demasiado
larga y dolorosa para poder resumirla en unas líneas. La contaron a borbotones,
casi como queriendo justificar su reacción ante aquella pintada de calado nazi,
haciéndome partícipe de un secreto del que nunca habían querido hablar por el
dolor inmenso que les producía.
—Somos judíos —aclaró Pierre, con lágrimas en los ojos—, por eso no
hemos podido soportar esa horrible visión en el muro. No sabes lo que
significan los nazis para nuestra familia. Nuestros padres y otros muchos seres
queridos fueron victimas del holocausto. No pudieron sobrevivir en Auschwitz y nosotros estamos aquí por
puro milagro. No tendríamos días suficientes para contarte las atrocidades que
tuvimos que sufrir hasta ser liberados. No éramos más que uno niños.
—Vinimos aquí por ser éste un pueblo tranquilo, donde todo nos resultó
fácil hasta ahora, donde hemos podido solapar durante mucho tiempo el recuerdo
de aquellos años de la infancia, pero lo que ha sucedido ha dado al traste con
todo. Ahora nos resultaría imposible vivir tranquilos —añadió Catherine.
—Pero esas pintadas son un hecho aislado, algo que no ha realizado nadie
del pueblo, estoy seguro. No os asustéis. Aquí jamás antes había pasado algo así,
los guardamarencos somos personas de bien, podéis estar tranquilos —traté de
suavizar la situación con mis palabras.
—No, no es un hecho puntual. En los últimos tiempos hemos visto
repetidas veces en televisión y en la prensa cómo crecen los skinheads, no sólo en Alemania, Austria,
Francia, Grecia y otros países europeos sino también en España. La ideología
nazi vuelve a coger fuerza, incluso están ocupando escaños en los parlamentos
—aseguró Pierre.
—No podemos quedarnos aquí con esa amenaza constante sobre nosotros.
Hemos de buscar un lugar más seguro. Pero nos vamos con el corazón destrozado,
sabiendo todo lo bueno que dejamos atrás. Jamás olvidaremos aquellas primeras
naranjas que nos regalaste, sobre todo por la amistad y el cariño que nos
entregaste con ellas. Siempre estarás en nuestro corazón, siempre lo estarás,
querido amigo —repetía Catherine mientras me estrechaba en un abrazo de
despedida.
Una semana más tarde, tras dejarme encargado de la venta de su casa, los
vi partir con esa vocación de éxodo que rige la vida de tantos judíos por el
mundo, roto por el dolor y sin poder comprender cómo habían aparecido aquellas
pintadas en Guardamar del Segura, que me habían robado a mis dos grandes
amigos.
JUEGOS DE MONAGUILLOS
Aquella primavera nos cogió con los quince años a punto de caer. Llegó
como un tornado que hizo girar todos y cada uno de nuestros sentidos. Ardíamos
como ascua. Nuestros ojos respondían continuamente a la llamada del imán de las
muchachas, que con el calorcito habían acortado aún más el largo de sus
minifaldas. Pero había dos que eran especiales para nosotros y ocupaban el
centro de nuestros pensamientos, Purita y Josefina, las hijas del tendero.
Manolo, el Coloraíllo, y yo,
Jesús, el de la Tomasa, éramos los monaguillos más populares en la Parroquia de
Santa Timotea de los Imposibles. Gozábamos de la simpatía de las parroquianas,
que en más de una ocasión nos daban propinilla por hacerles encargos especiales
para don Celedonio, el párroco, quien siempre nos demostró afecto, como si
fuésemos sus nietos. Pero todo aquello terminó la tarde en que inventamos el
juego del chiminichi.
Íbamos camino de la parroquia, con tiempo sobrado para preparar el rezo
del rosario y la celebración de la misa, cuando se cruzaron en nuestro camino
Purita y Josefina. Nosotros, con un pavo gordo posado sobre nuestras cabezas,
las miramos con cara de atontados. Ellas, al vernos babear de aquella forma, no
pudieron evitar la risa y, sobre todo, el sonrojo. No me pregunten cómo, pero
al final acabamos los cuatro en un anexo de la sacristía donde se guardaban las
cosas deterioradas o fuera de uso. Al principio no sabíamos qué hacer, aunque
Manolo y yo sí teníamos claro lo que deseábamos. Intentamos echar unos bailes
mientras tarareábamos el pasodoble El gato montés, entre risas tontas que no
tenían ni ton ni son. Como vimos que las chicas no se arrimaban todo lo que
nosotros esperábamos, y hacían una presión horrible con las palmas de sus manos
contra nuestro pecho, decidimos animarlas con una copita del vino destinado
para la celebración de la misa. Manolo, el Coloraíllo, fue a por la garrafa, de
la que todos fuimos bebiendo a morro. El vino entraba de maravilla, tan suavecito,
tan afrutado... y bebimos, y bebimos... Entonces se me ocurrió el juego del
chiminichi.
—¿Queréis jugar al chiminichi?
—Pregunté, poniendo mucha intención en la palabreja, a lo que Purita
respondió, muerta de risa, con otra pregunta.
—¿Qué es eso del
"chimiquinosecuantos"?
—Eso, eso, ¿qué es el "nosecuantos" ese? —Añadió Josefina, a
punto de hacerse pis entre tantas carcajadas. El Coloraíllo y yo teníamos claro
que lo que queríamos era ir al grano, y nos dábamos codazos mientras les
explicábamos en qué consistía el juego, una mera disculpa para llegar a donde
queríamos llegar.
—Por ejemplo: una de vosotras pregunta a uno de nosotros ¿Quién soy yo?
y el otro tiene que decirle que es un santo o santa cualquiera de los que hay
en este sitio, luego hay que decir alguna cosa
por la que sea famoso ese santo. Quien no acierte tendrá que hacer algo
que le pida el ganador.
—Uf, qué lío, yo no me entero de cómo se juega —aclaró Purita.
—Es muy fácil, vamos a probar. Venga, Purita, pregúntame quién eres.
—Vale ¿Quién soy?
—Eres, eres, eres... ¡la virgen María!
—dije, mirando un cuadro, cubierto de polvo, en el que aparecía el
nacimiento de Jesús en Belén—. Y ahora tienes que preguntarme alguna cosa sobre
la Virgen María, si lo adivino he ganado yo, y si no lo adivino has ganado tú y
podrás pedirme que haga lo que tú quieras.
—Vale. Ummm ¿Cómo se llamaba la prima de la Virgen María que estaba
embarazada?
Vaya, con aquella pregunta no contaba
yo. No supe responderle y perdí. Aquello le daba derecho a Purita a pedirme lo
que quisiera, ¡y miren lo que se le ocurrió!
—¡He ganado, he ganado! Quiero que le gastes una broma a don Celedonio.
¿Qué podríamos hacerle, Josefina?
—Anda, anda, a ver si vamos a meternos en un lío con el párroco —respondió su hermana. Y después de pensar
entre todos cuál podría ser la broma, al Coloraíllo se le ocurrió la bomba.
—Ya sé lo que puedes hacer. ¿Por qué no le cambiamos el nombre a los
misterios del rosario, y le ponemos algo gracioso? Como don Celedonio tiene tan
mal la vista y se los tenemos que
escribir nosotros con letra bien grande todos los días, seguro que no se da ni
cuenta, además siempre lo dice todo de carrerilla. —Y dicho y hecho; tras mucho
cavilar decidimos hacer algunos cambios en el rezo del rosario. Fui a buscar
una cuartilla, en la que escribimos lo que habíamos acordado poner, bueno, la
verdad es que las ocurrencias fueron del Coloraíllo, y la depositamos en el
atril, desde donde don Celedonio rezaba el rosario cada día con las
parroquianas. Y continuamos con el juego, sin dejar de empinar la garrafa de
vino.
—¿Quién soy yo? —Le pregunté a Purita.
—Eres, eres... San Pedro.
—Hay una cosa muy importante que tiene San Pedro, ¿qué es?
—¡La corona!
—Frío, frío
—¿La barba?
—Tampoco. Mucho más importante que esas cosas. ¿Qué es?
—Pues no lo sé —admitió Purita.
—Las llaves del Cielo. Has perdido y tienes que pagar.
—¿Y qué tengo que hacer?
—Pues, como soy San Pedro y tengo la llave, voy a abrirte el cielo de
par en par.
Y hasta aquí puedo contarles, porque ha llegado el momento de conocer
cómo se desarrolló el juego del Coloraíllo y Josefina.
—¿Quién soy yo? —Preguntó mi amigo.
—Eres, eres, eres... ¡Santo Tomás!
—Vale. ¿Y qué le pasaba a Santo Tomás?
— No tengo ni idea. ¿Qué le pasaba?
—Pues que no creía en las cosas hasta que no metía el dedo en la llaga.
¿Tú tienes alguna llaga?
—Yo estoy muy sanita y no tengo de esas cosas.
—Eso es lo que tú dices, pero como soy Santo Tomás yo no me lo creeré
hasta que el dedo me lo aclare.
Y entre risas, preguntas y respuestas, bien regadas con vino, se pasó el
tiempo y llegó la hora del rosario. Purita, Josefina, el Coloraíllo y yo no
quisimos perdernos el efecto de la broma. Don Celedonio comenzó con el rezo.
—Primer misterio: El hijo de la Verónica se va a la mili —Y siguió
adelante sin que se produjese nada extraño. Él rezaba y las beatas contestaban
sin dar muestras de sorpresa—. Segundo misterio: Los apóstoles juegan al
chiminichi con las Santas Mujeres y ganan —la palabreja le costó un poco
pronunciarla pero completó la frase sin levantar la vista del papel. Tampoco en
esta ocasión parecieron extrañarse el resto de rezadoras. Aquello nos dejó un
tanto frustrados, aunque no podíamos disimular las risas, hasta que don
Celedonio dio por terminadas las oraciones y el Coloraíllo y yo tuvimos que
volver a la sacristía y revestirlo para la celebración de la misa. Entonces fue
cuando empezó el problema. Don Celedonio no se había dado cuenta absolutamente
de nada al leer los cambios que habíamos hecho en el enunciado de los
misterios, pero al comprobar que no quedaba ni una gota de vino para rellenar
la vinajera de la misa, rugió como un león sediento y nos desterró del paraíso
de la sacristía para siempre jamás, dando por finalizada nuestra carrera
eclesiástica.
Tuvieron que pasar algunos años para que pudiera introducir mi llave de
San Pedro en la cerradura del Cielo de Purita, que aquellos eran otros tiempos
y las cerraduras no se abrían así como así. Al Coloraíllo le pasó exactamente
igual con su dedo incrédulo de Santo Tomás, y hubo de tener mucha paciencia
para poder cerciorarse del lugar exacto donde tenía la llaga Josefina. Hoy,
después de tanto tiempo y con una ristra de hijos y nietos alegrándonos la
vida, los cuatro seguimos manteniendo la amistad y, con frecuencia, recordamos
aquella tarde de vino y risas, como hoy lo hemos hecho en el autocar de un
viaje del IMSERSO, camino de Benidorm, y el relato ha tenido tanto éxito que el
autobús entero se ha puesto a jugar al chiminichi y a empinar la bota que el
Coloraíllo lleva siempre en los viajes.
LA NEGRA QUE ENCADENABA
ORGASMOS POR NO LLORAR
El cuarteto de jazz enhebró la aguja de la noche con el hilo de su
música y fue envolviendo el recinto en los compases de una melodía sensual.
Cuando tuvo la certeza de que la atención del público estaba ya hilvanada en su
actuación, las sombras alumbraron la presencia de la Negra. La semipenumbra
hizo que la mujer pareciera desnuda mientras avanzaba, con solemnidad de diosa
africana, hacia el micrófono. Solo cuando la luz mimó su anatomía,
envolviéndola en tímidos destellos, se pudo comprobar que iba cubierta con el
punto de seda de un mono color chocolate, pegado a ella como una segunda piel.
Bajo la tela campeaban sus grandes y prietos senos. El rostro, sin ser bello,
atraía las miradas, sobre todo cuando humedecía la carnosidad de sus labios. En
aquel instante, la Negra ya sabía que el auditorio esperaba su voz como el
drogadicto una dosis, y ella estaba dispuesta a complacerlo. Su tesitura abarcó
desde la gravedad de un desgarro del corazón
hasta el tono travieso e inocente de una niña jugando en clave de sol. Cada
una de las pasiones de la vida, los sentimientos, con todos los matices del
amor, hallaron acomodo en sus cuerdas vocales, haciendo que sus
interpretaciones fueran mucho más que una actuación.
Los dedos del contrabajista ejecutaron graves filigranas sobre las
cuerdas del instrumento, y la Negra se sintió transportada a una noche en el
puerto. Era el hotel de una ciudad sin nombre en su recuerdo, una más de las
muchas que se rendían ante su torrente vocal. Volvió a sentirse, como entonces,
convertida en el contrabajo por el que el músico deslizó sus manos,
consiguiendo llevarla por las veredas del placer, aunque no era su rostro el
que aparecía en su pensamiento ni era su tacto el que ella sentía. La voz
asombró a los asistentes al salir desde las profundidades de su cuerpo, mucho
más abajo del estómago, como un lamento de pantera herida.
La guitarra tomó protagonismo con un punteo rápido que envolvió a la
cantante en su electricidad. Ésta tuvo la certeza de que el guitarrista estaba
tocando exclusivamente para ella, confirmándole
que seguía recordando los más íntimos momentos de aquella noche gélida,
compartida en un refugio de montaña. La guitarra y la voz de la Negra
dialogaron con la misma pasión de entonces. El público entendió cada nota, cada
palabra de aquel diálogo, y arrastrados por el dolor de aquellos dos seres,
condenados a no poder ofrecerse más que el instinto animal del sexo, atronó con
un aplauso que fue preludio de un solo de batería.
La Negra balanceó su cuerpo con los ojos clavados en el percusionista.
Éste se volvió loco al tenerla frente a frente y los palillos llenaron el local
de redobles, golpes de bombo y tintineo de platos, que ella sintió en sus
profundidades como aquella otra noche de fin de año, cuando, después de muchas
lágrimas, confidencias y copas, compartieron un camastro de pensión. Luego las
escobillas acariciaron cada uno de los componentes de la batería, como esa
marea mansa que inundó las nalgas de la pareja aquella vez en Barcelona.
Tampoco entonces tuvo la Negra al hombre deseado sobre ella, aunque la hiciera
gozar hasta el alarido, como aquel que salió de su garganta al incorporarse
nuevamente a la melodía.
Se resistía a mirar al clarinetista, sabedora de que la arrojaría por el
desfiladero de su amor imposible, hasta que no pudo ignorarlo un segundo más y
se sintió arrastrada por el virtuosismo del intérprete. Aquel era el hombre al
que amaba desde hacía años, el único que no podía corresponderle. Era su rostro
el que ella veía en las facciones de los demás hombres, su boca la que la
llenaba de besos, sus manos las que la recorrían, su sexo el que la abrasaba;
aquel hombre lo era todo para ella, sin embargo siempre fue anguila escurridiza
entre sus dedos, fruta prohibida. Él se mostró transparente desde el principio,
jamás se embozó tras la capa del engaño y, de forma elegante, la hizo sabedora
de la inmensidad que los separaba. Fueron muchas las veces que, por
gratitud, intentó darle aquello que la Negra
tanto deseaba, pero su corazón estaba ya prendido al que latía en otro pecho, y
fue imposible. Al verla nuevamente entregada en cuerpo y alma a las escalas,
veloces como gacelas, que producía su instrumento, le dedicó una interpretación
memorable, por agradarla, por verla feliz durante unos minutos. La Negra lo sintió
sobre su piel, poseyéndola de la única forma que él podía hacerlo, rodando
sobre ella en forma de melodía, sabiendo que el hombre quería quererla aunque
no pudiese. Cuando lo vio evolucionar por el escenario, bailando para ella al
ritmo de un calipso, enloqueció y, totalmente húmeda, envenenada de pies a
cabeza por la bicha del deseo, se unió a la danza y fueron solo uno. Lo que
allí sucedió fue pura magia, un encantamiento que se desvaneció cuando, tras
quedar en penumbra el escenario, vio cómo el clarinetista, como todas las
noches, se alejaba por el callejón enlazando la cintura del técnico de
sonido.
COMPLEJOS PROVINCIANOS
El día en que Agustín Risueño llegó a Charcolasvacas para tomar posesión
de su plaza como secretario del Ayuntamiento, lo primero que encontraron sus
ojos, a la entrada del pueblo, fue un pilón de piedra hasta el que llegaba cada
noventa segundos una paupérrima gota de agua procedente de un caño comido por
la herrumbre. El agua, estancada en el fondo, estaba infestada de sanguijuelas;
así había sido desde tiempo inmemorial.
Don Agustín, como dieron en llamarlo, no tardó en hacer honor a su
apellido y se ganó la simpatía de los vecinos de Charcolasvacas, lo que sembró de
suspicacias la mente insegura del señor alcalde, sin que el secretario tuviese
la más remota idea de que había despertado aquellos resquemores.
Don Agustín fue invitado de inmediato a unirse a los socios del casino,
donde no podía faltar quien fuese alguien en aquella comunidad. En sus
instalaciones, entre partidas de ajedrez y dominó, se escribía la historia
cotidiana. Hasta entonces, quitando algún baile ocasional durante las fiestas ,
no se habían conocido otras actividades. El joven, siempre lleno de vitalidad,
empezó a sentirse prisionero del tedio, por lo que dejaba con frecuencia sobre
el tablero de juego un sinfín de propuestas para darle sentido a aquel magnífico edificio: que
si organizar un club de fútbol juvenil, que si poner en marcha una tertulia
literaria, un taller de pintura, un grupo de teatro, otro de bailes de salón,
un cibercafé…
Las madres con hijas en edad de merecer pusieron en él sus ojos, y
comenzaron a lloverle las invitaciones a las mejores y peores casas del pueblo.
Cualquier disculpa era buena: el cumpleaños de la nena, las bodas de oro de los
abuelos, el bautizo de un primogénito, la visita del párroco para bendecir la
entronización del Corazón de Jesús en el salón recién pintado...
El señor alcalde, en la soledad de su despacho consistorial, se mordía
los puños ante el imparable ascenso local de su subordinado. Desde el primer
momento echó abajo todas y cada una de las propuestas de Agustín Risueño, con
ese doble poder que atesoraba: la alcaldía y la presidencia del casino.
Hábilmente fue dejando caer, acá y allá, maledicencias sobre el forastero, al
que tachaba de pretencioso y de querer hacer cosas para las que había otras
personas en el pueblo mucho mejor preparadas que él, aunque jamás hubiesen dado
un paso al frente para ponerlas en marcha; y las opiniones, desgraciadamente,
empezaron a dividirse. Divide y vencerás, se decía a sí mismo, haciendo suya la
manida frase.
El secretario estaba algo extrañado de que no se acometiera ninguna de
las ideas que había propuesto, a pesar de que eran inmejorables las palabras y
muchas las felicitaciones que le llegaban por su buena disposición hacia el
pueblo.
Un mal día, tras muchos otros de cavilaciones y recopilar información,
le presentó al alcalde un proyecto de regadío, estudiado de forma concienzuda y
pormenorizada, con el que aquel secarral que era la tierra del municipio se
convertiría en un vergel. No sabía el secretario que con la propuesta ofrecida
había hecho convulsionar toda la sangre que corría por las venas del alcalde,
quien ya no tuvo dudas de que el advenedizo le arrebataría la alcaldía, aunque
el pobre hombre nunca hubiese pensado en tal cosa. “¿Pero quién se ha creído
éste que es?”, mascullaba, una y otra vez, ante quien quisiera oírlo.
El secretario, acusado de un sin fin de falsedades, fue suspendido de su
empleo y no tuvo más remedio que abandonar el pueblo, sin poder entender qué
era lo que había hecho mal. Lo último que vio antes de alejarse fue, primero,
la Cruz de los Caídos, bien asentada sobre los cimientos del inmovilismo, y
estuvo seguro de que era una representación de su propia caída, ya escrita
antes de su llegada, después, el pilón,
con su gota perezosa, y se sintió aliviado al comprobar que todo aquello
quedaba atrás.
Dos lustros más tarde, el nuevo pueblo
que lo acogió tras su marcha, más seco aún que Charcolasvacas, ya que ni
siquiera tenía un pilón de aguas infestadas por las sanguijuelas, había puesto
en marcha sus ideas progresistas y se había convertido en una próspera población, donde los alcaldes
se renovaron según las urnas les fueron
concediendo el bastón de mando.
Charcolasvacas, cómodamente envuelto en el chal de sus complejos
provincianos, siguió gobernado, per
saecula saeculorum, por el mismo hombre de siempre. En el pilón no falto
nunca una gota de agua cada noventa segundos.
Agustín Risueño jamás tuvo la tentación de presentarse a unas
elecciones; su vocación no era la de político.


























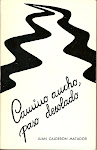
No hay comentarios:
Publicar un comentario